
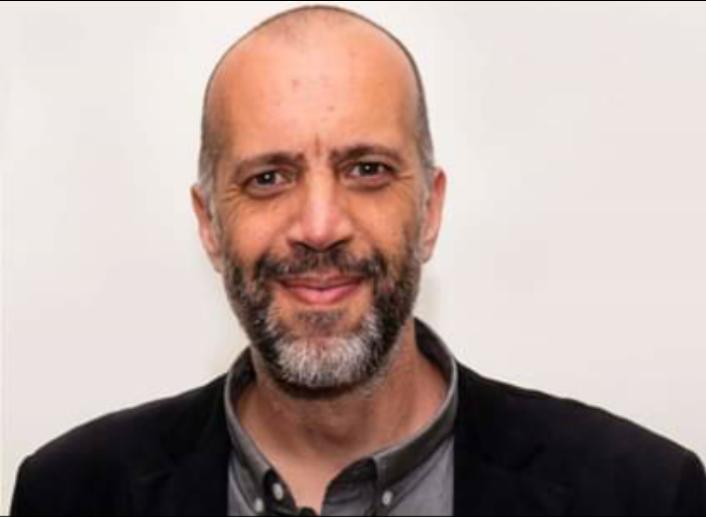 Por Dr. Luis Sujatovich* –
Por Dr. Luis Sujatovich* –
La obsesión global por la productividad, los indicadores de impacto y la búsqueda de soluciones rápidas presiona a las ciencias sociales a justificar su existencia en términos de resultados inmediatos o aplicaciones prácticas. Esta demanda, sin embargo, no solo es equivocada, sino profundamente perjudicial para el desarrollo del conocimiento.
La utilidad inmediata como criterio legitimador: un límite artificial para las ciencias sociales.
Las ciencias formales —como las matemáticas puras— y las naturales —como la física— suelen gozar de mayor reconocimiento porque sus avances se miden en resultados concretos: un teorema demostrado, un algoritmo eficiente o un tratamiento médico innovador. En cambio, las ciencias sociales estudian fenómenos complejos —el poder, la desigualdad, la cultura—, donde el conocimiento rara vez se reduce a fórmulas o productos tangibles. Exigir a disciplinas como la sociología, la economía crítica o la filosofía que justifiquen su valor en métricas de productividad es ignorar su razón de ser: develar las estructuras ocultas que moldean la sociedad y cuestionar lo establecido. Su mérito no se mide en patentes o ganancias, sino en su capacidad para desafiar narrativas dominantes y ampliar los límites de lo pensable. Exigirles eficiencia capitalista es negar su poder transformador: sin ellas, ni siquiera sabríamos qué preguntas necesitamos hacer.
Ciencias sociales como ciencia básica: fundamentos para transformar la realidad
En las ciencias duras, se distingue claramente entre investigación básica y aplicada. La primera —como el estudio de partículas subatómicas o geometrías no euclidianas— no busca soluciones prácticas, sino comprender los fundamentos de la realidad. Su valor radica en que, décadas después, esos hallazgos abstractos suelen convertirse en la base de tecnologías revolucionarias (desde la resonancia magnética hasta el GPS).
Las ciencias sociales operan bajo la misma lógica, aunque pocos lo reconozcan:
Siglo XIX: La teoría del valor-trabajo de Marx, desarrollada originalmente para analizar el capitalismo industrial, se convirtió en el siglo XXI en una herramienta fundamental para criticar las dinámicas de explotación en el capitalismo digital y la economía de plataformas.
Década de 1970: El concepto de “habitus” de Bourdieu, que en su momento parecía una elaboración teórica sobre prácticas culturales, demostró posteriormente su poder explicativo al revelar cómo los sistemas educativos aparentemente meritocráticos reproducen y legitiman las desigualdades sociales.
Finales del siglo XX: La noción de “biopolítica” desarrollada por Foucault, inicialmente vista como una reflexión filosófica abstracta sobre el poder, resultó esencial para analizar crisis sanitarias contemporáneas, sistemas de vigilancia masiva y debates sobre derechos reproductivos.
Este brevísimo repaso histórico muestra una regularidad clara: las contribuciones más valiosas de las ciencias sociales surgen como marcos teóricos profundos que solo con el tiempo revelan su relevancia práctica.
Pensar fuera de la pecera
Acaso el principal problema de las ciencias sociales no es que no puedan monetizarse, sino que su existencia signifique una permanente incomodidad: ningún sentido común puede sentirse invencible. Quizás por eso, en lugar de reconocer su aporte, se insiste en deslegitimarlas, aferrándose a la idea de que la verdadera ciencia es la formal, objetiva y neutral. Así, las ciencias sociales quedan relegadas y sus profesionales son vistos como “gana panes”, según la definición de Bunge. Sin embargo, si no fuera por ellos, seguiríamos creyendo que vivimos en el mar, aunque jamás hubiésemos salido de la pecera.
*Investigador – Profesor Universitario – UDE – Universidad Siglo 21 –
Fuente de la imagen: https://www.unir.net/revista/humanidades/sociedad-actual/


