
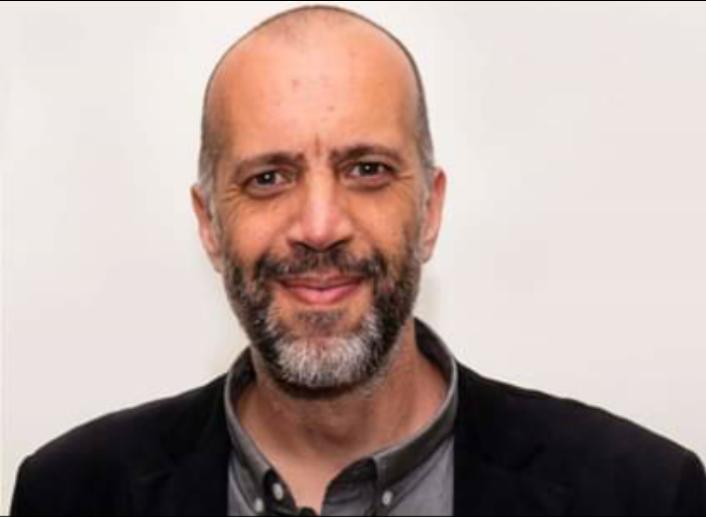 Por Dr. Luis Sujatovich* –
Por Dr. Luis Sujatovich* –
La oralidad se presume como una dimensión menos relevante, como una simple continuidad de la escritura, acaso un modo de expresión mas no de pensamiento. ¿O acaso saber hablar no significa reproducir con la mayor fidelidad posible un texto escrito? La imprenta consagró a la escritura como la genuina manifestación de la razón humana. La imaginación y el conocimiento no podrán salir de las reglas del texto: si existen es porque hay una página que las replica, las vindica y les otorga continuidad.
Los libros se fueron convirtiendo en el resguardo de la memoria de la humanidad y la lectura en silencio el único hábito para insinuar inteligencia que no está limitado a ninguna sociedad. Por eso se siente tan inconsistente la cultura contemporánea para quienes se acostumbraron a concebir sus ideas en letra de molde: una comunidad que sólo habla no tiene la oportunidad de ser considerada compleja y digna de estudio. El lenguaje, entonces, sólo adquiere su real dimensión cuando es escrito, requisito insoslayable para ambicionar el tratamiento de un texto, es decir, de un espacio literario, artístico o filosófico. Un archivo de audio, por ejemplo, nunca tendrá el prestigio de una cita de un libro. Discutirlo parece motivo suficiente para ser arrojados fuera del paraíso de los ilustrados.
Reclamar una virtud para la oralidad apenas si nos conduce a las migajas que se dispensan por una grata conversación, que para serlo debería referir a libros. De lo contrario, es apenas una distracción momentánea que no reviste ningún interés. Leer un diario es para personas con formación, en cambio la radio es para el pueblo, nos dicen quienes desconocen tanto a los medios como a las personas a las que aluden. Habría que preguntarse porque la aplicación más utilizada para comunicaciones personales ha dejado atrás su etapa de escritura, y encontró en los mensajes de voz una posibilidad inédita de expandir su servicio alrededor del mundo. También las múltiples ofertas que habilita el podcast nos sugieren que los diálogos, aunque sean simulados tecnológicamente, soportan su propia especificidad: no son un eco o una alusión, son una versión independiente de nuestra subjetividad que reinventamos gracias a los vínculos, sin ajustarnos a ninguna bibliografía.
Resulta muy significativo que Borges, en el tomo IV de sus obras completas, mencione que “los hombres que perdurablemente han influido en la humanidad – Pitágoras, el Buddha, Sócrates, Jesucristo – han preferido la palabra oral a la palabra escrita”. Vaya modo de encapsular a la escritura en un momento histórico, y darle a la oralidad un vínculo originario con las ideas trascendentes, dejando atrás el remanido paradigma de que los textos existen para darle sentido a la oralidad. Por el contrario, los nombres sirven de suficiente argumento para revertir esa noción. La Biblia cristiana sería el arquetipo más conocido de una relación en la que prima la oralidad como experiencia central y la escritura sería el método para que perdure sin depender de los protagonistas. En uno se crea el acontecimiento, en el otro se conserva. ¿Por qué será que nos conmueve más el copista que el autor?
*Investigador – Profesor Universitario – UDE – Universidad Siglo 21 –
Fuente de la imagen: https://unsplash.com/es/fotos/tres-papeles-amarillos-arrugados-sobre-una-superficie-verde-rodeados-de-papeles-con-rayas-amarillas-V5vqWC9gyEU


