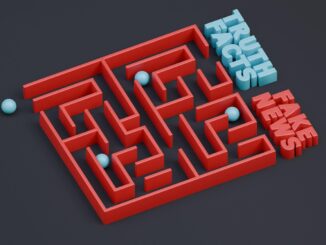Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
¿Cómo se muere en la red? ¿De qué forma se convierte en un material manipulable el abrupto y definitivo final de una persona? Por supuesto que no me estoy refiriendo a las espeluznantes transmisiones que acaban con tragedia por un accidente, ni tampoco me interesa recuperar las grabaciones que ofrecen los detalles más escabrosos de un homicidio. El amarillismo es un estilo de época que se combina de modo inexplicable (al menos para mí) con una extremada sensibilidad: podemos ver cómo un tren arrolla a un vehículo con su conductor pero no se tolera que le digan gordo a alguien. Proezas inimaginables de una subjetividad oscilante. Por eso la muerte que está en el límite de nuestro ser nos agobia, porque no estamos preparados (ni siquiera discursivamente) para afrontarla. Esta tensión parece revertirse a partir de las ventajas de la digitalización. Disponer de un archivo permanente ofrece una posibilidad de consuelo que, como ha sucedido en tantas oportunidades, la literatura ya había imaginado.
La invención de Morel, publicada en 1940, es la obra cumbre de Adolfo Bioy Casares, aborda la relación entre un hombre que llega a una isla que supone abandonada y un grupo de personas que aparecen a diario en una grabación, pero que luego descubre que están muertas. La permanencia de esas personas en un video, de alguna forma, las vuelve inmortales. Igual que la red.

Nos hallamos entonces frente a una dicotomía sin solución: a la vez que tenemos herramientas para perpetuarnos (si es que eso supondría un valor asequible), estamos en peores condiciones para optar por el olvido. O al menos, para demorarlo.
En términos tecnológicos nuestro recuerdo tiene un sitio asegurado, una dirección y una contraseña que nadie más aplicará. Hemos alcanzado la simbólica inmortalidad, sin poseer más méritos que nadie. Pero ¿sirve para algo?
La muerte en la red, entonces, no es una condición posible. Es apenas la prolongación de la soledad, como sucede con las bibliotecas públicas, con los clubes de barrio, con los oficios que no necesitamos. Están allí para darnos la sensación de que habitamos un entorno afable, familiar, duradero. Sin embargo, evitamos frecuentarlos. O si lo hacemos, es sólo desde la nostalgia.
Alguna tarde de lluvia, o en una tediosa espera en un consultorio, es posible que le prodiguemos por caridad un mensaje y les permitamos ser contemporáneos, pero sólo unos instantes. Son efemérides particulares, adquiridas o heredadas, que nos revelan nuestra capacidad de reducir la insondable dureza de la muerte a un instante digital.
Luego, deviene otra publicación, un anuncio o cualquier contenido que nos distrae y nos conduce a otro más. Nuestra experiencia al mediatizarse es menos proclive al pasado.
Dos siglos después Bécquer sigue teniendo razón: ¡qué solos quedan los muertos!
Aunque sus perfiles sigan activados.