
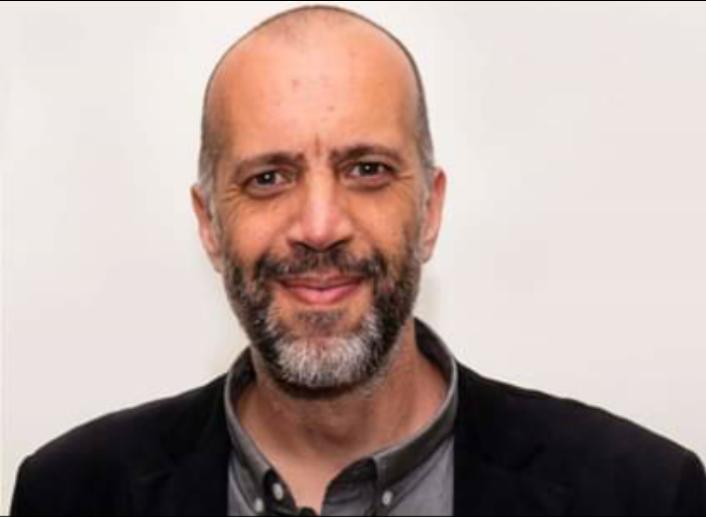 Por Dr. Luis Sujatovich* –
Por Dr. Luis Sujatovich* –
La poca importancia que le otorgamos en nuestro país a la historia es una de las causas principales de nuestra decadencia social, económica y política. Es por eso que estamos atravesados por mitos que repetimos de generación en generación sin detenernos a analizar si sus formulaciones son ciertas o, simplemente, son aceptadas como tales.
La riqueza que supimos gozar a fines del siglo XIX y comienzos del XX, es uno de ellos. ¿quién no ha escuchado la expresión “el granero del mundo”? la persistencia del bienestar y de la opulencia de la Argentina agroexportadora es una marca fundante de nuestra cultura. Resulta no sólo una referencia obligada para nuestra interpretación del pasado, sino que, además – sobre todo en estos últimos meses – se ha ido convirtiendo en una utopía que no disimula su cualidad reaccionaria. Vaya paradoja que nos plantea nuestro presente de insoportable filiación ahistórica.
A modo de resumen podemos valorar dos ejemplos de los “años de abundancia”: la estabilidad política (considerando que la prosperidad no puede traer sino orden y tranquilidad) y las expresiones artísticas que se consideran como testimonio de la época en que fueron creadas. Acerca de la gestión del Estado y de la acción de los partidos políticos, deberíamos considerar las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Cada una de ellas expresó, con algunos matices, la necesidad de una apertura de derechos a los sectores mayoritarios de la sociedad: la oligarquía consideraba que el país era apenas una prolongación de sus estancias.
También se podría considerar “El Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República”, publicado en 1904 por Juan Bialet Massé. Su informe permitió esclarecer a la dirigencia nacional acerca de los atropellos y crueldades a las que era sometida la clase trabajadora (que incluía a niños y a embarazadas). Su investigación permitió elaborar una ley de trabajo, porque hasta entonces no había regulaciones, el capital podía circular libremente y entonces la explotación no tenía límites. De allí que las ganancias fueran tan significativas.
En cuanto al arte, el cuadro de Ernesto de la Cárcova “Sin pan y sin trabajo” de 1904 resulta esclarecedor. No sólo las figuras principales están en una evidente situación de carencias, sino que por la ventana puede observarse una represión policial a una manifestación obrera. Si avanzamos unas décadas, en 1934 tenemos la obra “Manifestación” de Berni, que tampoco parece ofrecer una crónica auspiciosa de las condiciones del pueblo.
La pregunta que surge es ¿cómo es posible que se considere una época esplendorosa, si los protagonistas parecen indican lo contrario? La respuesta es tan sencilla que parece innecesaria: era maravillosa para quienes la añoran, no para el conjunto. Y como quienes tienen el poder económico ostentan la capacidad de asignar sentido a cada acontecimiento que se presume nacional, la ecuación acaba siendo beneficiosa, sin mayores esfuerzos.
Conocer la historia del país es un acto cívico, es una manifestación de compromiso social, es una contribución a un proyecto de país inclusivo, democrático y justo. Motivos suficientes para que se desaliente a las nuevas generaciones a ocuparse de ella.
*Investigador – Profesor Universitario – UDE – Universidad Siglo 21 –
Fuente de la imagen: https://www.serargentino.com/argentina/historia/1-de-mayo-de-1890-origen-del-movimiento-obrero-argentino


