
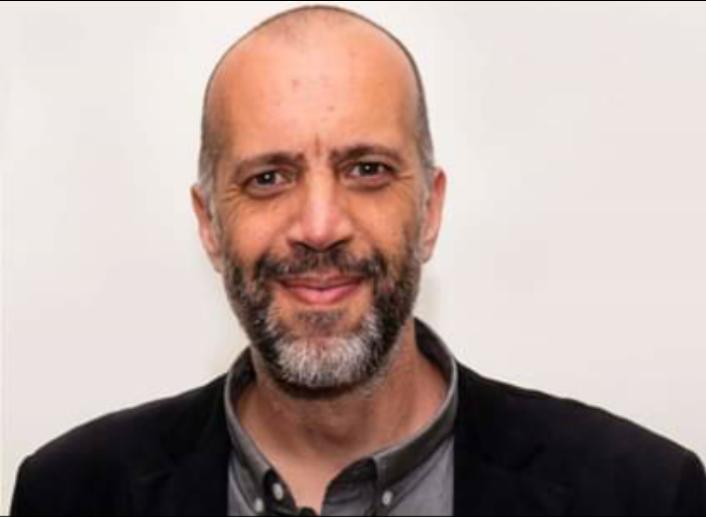 Por Dr. Luis Sujatovich* – Docente e investigador Universidad Siglo 21 –
Por Dr. Luis Sujatovich* – Docente e investigador Universidad Siglo 21 –
Hay teorías que seducen más por su forma que por su fondo.
Se instalan en la escuela como recetas, se repiten en capacitaciones y manuales, y se aplican como diagnósticos. Pero no iluminan la práctica ni enriquecen el vínculo pedagógico.
Funcionan como los horóscopos: ofrecen clasificaciones atractivas que parecen profundas, pero no ayudan a comprender lo que realmente ocurre en el aula.
Evitar que la diversidad se vuelva una etiqueta
Reconocer que cada estudiante aprende de forma distinta no solo es importante: es imprescindible. Aceptar la diversidad es un principio ético, político y pedagógico.
Pero cuando esa diversidad se transforma en categorías fijas —como si fueran leyes universales— el modelo deja de ser inclusivo y empieza a ser limitante.
La complejidad del aprendizaje no se deja atrapar por una tabla de estilos ni por un listado de inteligencias.
Reducirla a tipologías estables es negar el dinamismo, la interacción y el contexto que definen toda experiencia educativa.
Clasificaciones atractivas, evidencia débil
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y el modelo de estilos de aprendizaje de Kolb son dos ejemplos. Ambos fueron pensados como marcos interpretativos.
Pero en la práctica se volvieron etiquetas.
Gardner propuso ocho inteligencias. Kolb clasificó a los estudiantes en cuatro estilos.
Lo que ofrecen no son explicaciones rigurosas, sino simplificaciones que ordenan la diversidad sin comprenderla.
Analogías forzadas, resultados pobres
Kolb intentó vincular sus estilos de aprendizaje con los tipos psicológicos de Carl Jung.
Pero esa relación es problemática: Jung desarrolló una tipología para explorar funciones psíquicas en contextos clínicos, no educativos.
Trasladar esas categorías al aula implica ignorar el contexto, forzar analogías y asumir una estabilidad que la evidencia no confirma.
Las revisiones empíricas son débiles y el modelo subestima el papel de lo social en el aprendizaje.
Gardner, por su parte, aclaró que su teoría no fue diseñada para segmentar el aula.
Lo que llama “inteligencias” se parece más a talentos interconectados que a sistemas cognitivos separados.
La neurociencia actual lo confirma: el cerebro funciona en red, no en compartimentos.
La ilusión de entender
Decir que alguien tiene “inteligencia musical” o que aprende “de forma activa” suena revelador. Pero no transforma la enseñanza. No responde a las complejidades del aula.
No mejora la experiencia educativa.
Como los horóscopos, estas teorías ofrecen narrativas seductoras que tranquilizan, pero no explican.
El riesgo de etiquetar
Etiquetar a un estudiante como “visual” o “kinestésico” puede limitar sus oportunidades.
El docente adapta contenidos según ese perfil, pero sin resultados comprobables.
Y lo más grave: se empobrece la experiencia educativa.
El aprendizaje robusto es multimodal.
Un concepto complejo se comprende mejor cuando se combina lo oral, lo visual y lo práctico.
Reducir esa riqueza es reducir el acceso al conocimiento.
Lo que está en juego es el sentido
La escuela no necesita más clasificaciones.
Necesita preguntas que incomoden, decisiones que se discutan, prácticas que se revisen.
Necesita volver a mirar el aula como territorio vivo, no como espacio de aplicación de modelos.
Porque educar no es etiquetar: es habilitar posibilidades.
Y eso exige pensamiento crítico, diálogo con el presente y coraje para abandonar lo que ya no sirve.
*Colaboración para En Provincia.
Imagen: Archivo web.
Te puede interesar: La cultura de la cancelación no lee poesía


