
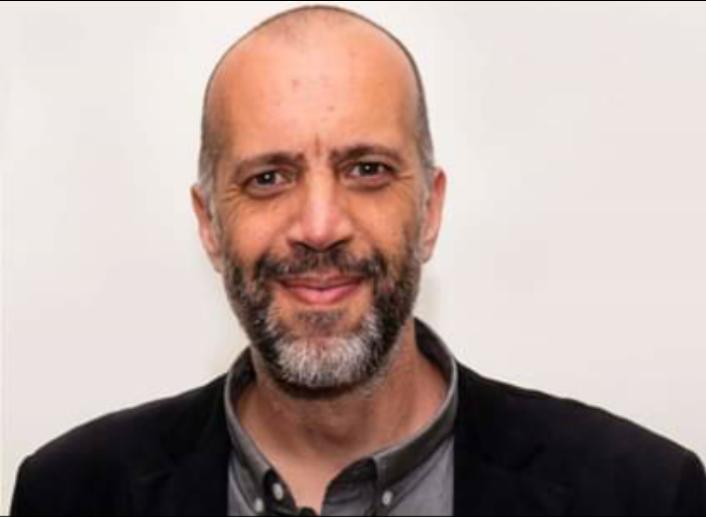 Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
Una de las críticas más frecuentes acerca del funcionamiento de las plataformas está relacionada con el uso que hacen de los datos de los usuarios. La impúdica monetización que efectúan a cada instante nos permite comprobar que los algoritmos están cada vez más preparados para captar las más mínimas fluctuaciones de nuestros gustos, relaciones y localizaciones. La famosa sentencia “Cuando un producto es gratis, el producto eres tú”, nos enfrenta a una incómoda situación: somos mercancía sin quererlo. Los términos que aceptamos para poder acceder a una aplicación nos alertan (al menos en parte) sobre la manipulación que estamos consintiendo, pero nuestras posibilidades son en extremo modestas frente a las grandes corporaciones. Sólo nos quedan dos opciones: sumarnos a la brecha digital o ingresar bajo sus preceptos. Opinar desde afuera no suele traer cambios, dado que los protagonistas no se sienten involucrados en el discurso de quien sólo propone regresar al pasado como toda solución. Y estar dentro sin advertir peligros, injusticias y abusos, supone una connivencia que o se ampara en la ignorancia o en la connivencia más cerril. La situación no es sencilla, de allí que una solución sin incertidumbres no pueda prosperar. Hace falta tiempo y perseverancia para hallar el modo menos perjudicial para habitar la red sin convertirnos ni en presa ni en mercader. Quizás las nuevas generaciones tengan más oportunidad que nosotros para hacerlo.

Hay una consideración más que se puede formular acerca del usufructo de nuestros datos, elecciones de productos y consumos culturales en Internet: ¿qué sucedería si se obligara a cesar en esa transacción? Muy probablemente las plataformas cambiarían su modelo de negocios y buscarían acrecentar la publicidad y engrosar sus ingresos cobrando entrada pero no en información sino en dólares, ¿no es cierto? De alguna forma, se volvería al modo típico de los medios de comunicación del siglo XX: pagar un precio por acceder a un contenido o espectáculo. Tendríamos entonces dos costos, la conectividad y los accesos. ¿Y así se favorecería el ingreso de un porcentaje mayor de la población o por el contario, sería una forma rotunda de exclusión? La respuesta no admite largas elucubraciones. Por supuesto que no hay una intención de dulcificar la situación actual, pero es preciso admitir que es más probable que alguien tenga más datos que dinero para costear sus perfiles en las redes sociales. ¿O acaso no administraríamos de otra forma nuestras horas de conversación y observación de videos si tuviésemos que abonar un precio específico? La otra alternativa (es decir ni datos ni dinero) sería la gratuidad absoluta, pero ¿quién podría divagar tanto como para suponerla viable? Nadie quiere ser objeto de transacción, sin consentimiento y sin ni siquiera conocer el plazo ni el alcance de esa condición, sin embargo no parece que el modo más directo y práctico de subsanarlo configure un alentador horizonte de posibilidades. El dilema que nos acecha requiere mucha imaginación, coraje y un inexpugnable sentido de pertenencia con el futuro. Mientras tanto, nos queda el consuelo de seguir denunciando.


