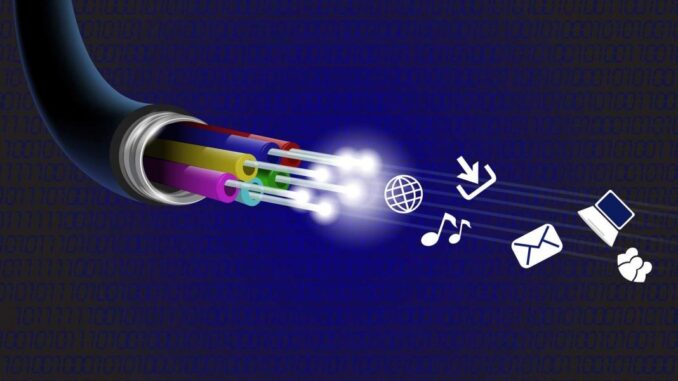
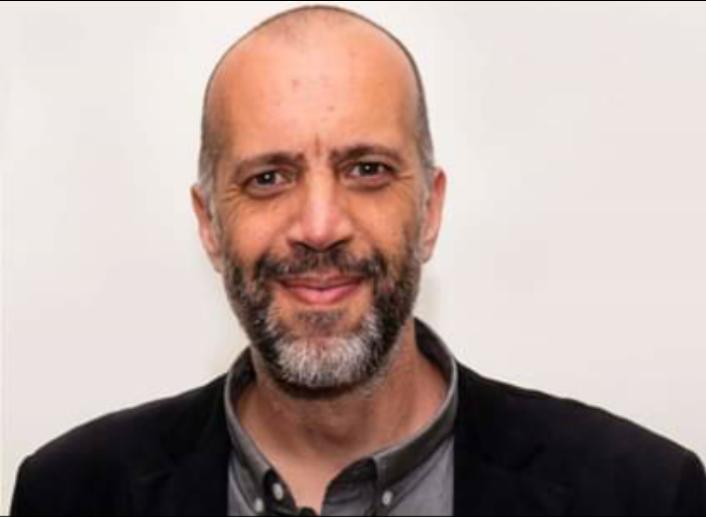 Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
La mano izquierda de la oscuridad es una novela de ciencia ficción escrita por Úrsula K. Le Guin en 1969 y a pesar de las diferencias políticas, tecnológicas y culturales entre el contexto de publicación y la segunda década del siglo XXI, es posible encontrar consideraciones que anuncian una de las características más notables (y acaso perniciosas) de nuestro comportamiento: la velocidad. En el capítulo 5, la autora narra que “Los vehículos se mueven a una velocidad media de cuarenta kilómetros por hora (terrestre). Los guedenianos podrían dar mayor velocidad a estos vehículos, pero no lo hacen. Si se les pregunta por qué no, responden siempre ¿Para qué? Como si le preguntáramos a un terrestre por qué motivo todos nuestros vehículos van tan rápido. Todos contestarían ¿por qué no? Es cuestión de preferencias”. Este breve párrafo que no hace justicia al valor del texto, nos sirve para plantearnos la frecuente formulación que sostiene que la aceleración de cada una de las prácticas sociales e individuales es el resultado de la relación con los dispositivos digitales y la red.

La ruptura conceptual que suscita la desafiante postulación de la autora nos devuelve la autonomía aunque a cambio debemos aceptar nuestra responsabilidad, no sin remordimientos. Si hay decisión, somos parte del problema. Ya no nos alcanza la cómoda y fatal conclusión de que han sido los nuevos hábitos que han ingresado a nuestra cultura – como en la trillada alusión del caballo de Troya – sin que supiéramos a qué nos estábamos exponiendo. Pero, a la vez, supone la apertura a una dimensión personal. Sin que ello suponga negar el peso que tiene el “clima de época” en la construcción de la subjetividad. Sin embargo tampoco nos interesa postular un regreso al estructuralismo, diluyendo al sujeto en una red de relaciones que apenas lo registran como un dato estadístico. ¿Entonces? Se trata de reconocer la tensión existente entre ambas posiciones, para advertir que cada quien puede volver a formular el modo de habitar la red. Acaso la pregunta – retomando a la escritora estadounidense- sería ¿para qué?
Y sin entrar en los detalles de las posibles conversaciones que se podrían elaborar para confrontar posicionamientos acerca de los hábitos contemporáneos. Es preciso señalar que la cuestión estriba en recuperar el espíritu crítico (acaso el mejor legado de la modernidad) para examinar nuestras disposiciones hacia la celeridad, convirtiéndola en un valor dominante. Aumentar el análisis respecto al modo, a la frecuencia y a las expectativas que nos suscitan las tecnologías (o que depositamos en ellas como un acto que pretende ser liberador pero que acaba en siendo su opuesto) nos llevará a tener una relación más sosegada. Y no se trata de ir más despacio como un fin en sí mismo, ya que la cuestión no es el vértigo sino la adopción de una conducta nacida de un criterio ajeno. La premisa es posibilitar la acción individual consciente. De tal forma que si nos preguntaran ¿por qué?, podamos responder algo más que ¿por qué no?


