
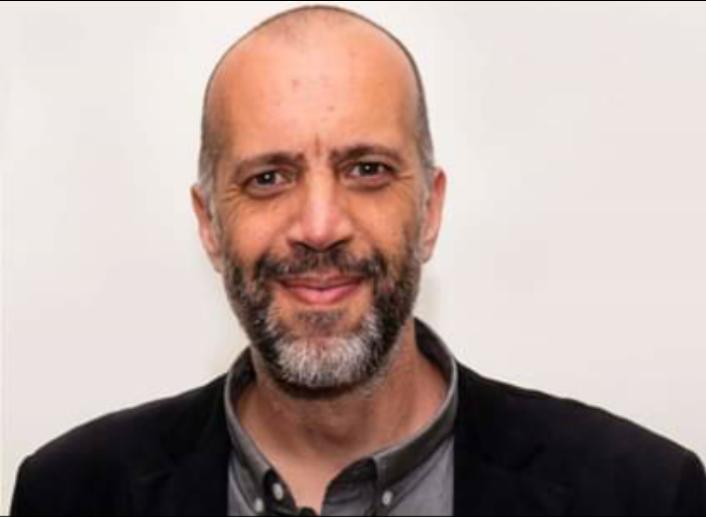 Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –
¿Qué se debe saber para ser considerado una persona ilustrada en la red? Parece una pregunta sencilla pero cuando tratamos de responderla advertimos que nos enfrentamos a una dificultad: ¿debemos sostener los parámetros del siglo XX o hacen falta nuevos? Si es así ¿cuáles serían? ¿Hay consenso al respecto?
En otras épocas resultaba más sencillo identificar a quienes poseían la formación que los destacaba. En la Edad Media, por ejemplo, saber leer y frecuentar la Biblia eran cualidades que no dejaban dudas respecto al capital simbólico que poseía. En el siglo XVIII, en pleno auge de las revoluciones políticas e industriales, el conocimiento de la enciclopedia (francesa o británica) y saber ajustarse a la formalidad de las relaciones en los palacios, los distinguía. Los mecanismos de diferenciación fueron atenuándose a partir del 1900 cuando la industria cultural comenzó su lenta pero insaciable expansión para mixturar todos los registros culturales. Sin embargo, aún en ese “cambalache” persistían algunos rasgos que favorecían a sus poseedores para revelar sus méritos o al menos, para separarse de quienes no estaban a su altura. Pero, entre las múltiples transformaciones que podemos consignar en nuestro presente, hallamos la imposibilidad de establecer criterios precisos para dar cuenta de quienes podrían ser considerados doctos.
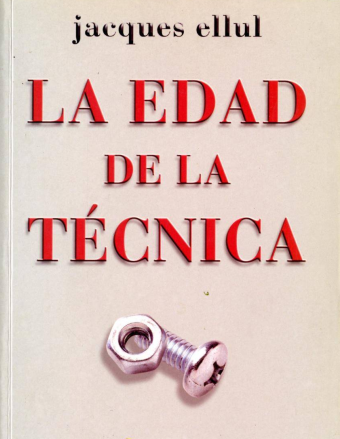
Saber sobre Internet parece, a priori, un conocimiento que se destaca por su relieve técnico. Las habilidades de un sujeto para desempeñarse con eficiencia entre las interfaces para lograr sus cometidos constituyen un valor reconocido. También, en el mismo sentido, debemos señalar a quienes se encargan de crear las aplicaciones. El lenguaje de programación amenaza con convertirse en el idioma culto (en el mal sentido de la palabra) del futuro. Así como el latín en la antigüedad se oponía a las lenguas vernáculas. También se podría postular que hay otra erudición pasible de reconocimiento: el esclarecimiento teórico acerca de los intereses de las grandes corporaciones, del funcionamiento espurio de los algoritmos. Ello comporta, entonces, una validación de dos rostros en relación al mismo tema. Unos se encargan de la acción cotidiana y otros lo analizan. De alguna forma, se establece un horizonte de pensamiento cerrado sobre sí mismo, en el cual la técnica prevalece por sobre la reflexión. Quizás porque el lenguaje lo provee el sistema sobre el cual se ejerce la técnica, a diferencia de otras épocas cuando la actividad y la palabra no estaban tan unidos. Un ingeniero podía no conocer en detalle las reglas ortográficas del castellano y eso no lo hacía un profesional de menor valía. En cambio en la red, el lenguaje de programación es a la vez el repertorio simbólico para establecer relaciones y configurar escenarios, y la condición de existencia de la trama digital. En 1954, Jaques Ellul en “La edad de la técnica” sostuvo que “ningún hecho social, humano o espiritual, tiene tanta importancia en el mundo moderno como el hecho técnico”. Luego de seis décadas estamos en condiciones de afirmar que la técnica ha superado esa condición. El pensamiento, la imaginación y la existencia social son subsidiarios de ella.


