
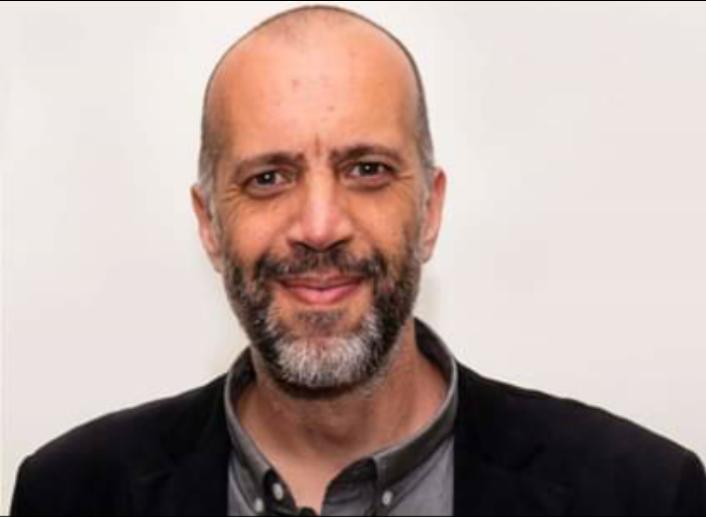 Por Dr. Luis Sujatovich – Docente e investigador Universidad Siglo 21 –
Por Dr. Luis Sujatovich – Docente e investigador Universidad Siglo 21 –
Cada septiembre se condena a Sarmiento. Cada noviembre se celebra al Martín Fierro. ¿Por qué algunas figuras son juzgadas con severidad y otras reciben indulgencia? Este artículo explora las grietas de la cultura de la cancelación y su mirada superficial sobre el pasado.
El ritual de septiembre: condena sin contexto
Cada 11 de septiembre, Día del Maestro en Argentina, se repite un ritual digital: las redes sociales se colman de frases duras atribuidas al autor de Facundo. Una de las más citadas dice:
“No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos.”
Este tipo de expresiones se exhiben como prueba para desautorizar no solo su obra educativa, sino toda su figura pública. El juicio es rápido: el “civilizador” es reducido a genocida y elitista. Se lo juzga con la severidad del presente, sin matices ni contexto, como si una frase pudiera anular décadas de pensamiento, acción y contradicción. En ese gesto, se impone una lógica binaria que convierte al personaje en emblema del mal, ignorando las tensiones propias de su tiempo y las complejidades de su legado.
El blindaje de noviembre: tradición sin juicio
Dos meses después, el 10 de noviembre, el calendario nacional celebra el Día de la Tradición en honor a José Hernández, autor del Martín Fierro. Ese día, no hay condena ni revisión crítica. Al contrario, sus versos se recitan como si fueran esencia pura de la identidad argentina. El poema se abraza como símbolo de resistencia frente a la injusticia, y su autor goza de una inmunidad tácita. Pero si se aplicara el mismo escrutinio que se ejerce sobre figuras como Sarmiento, el resultado sería incómodo.
La épica del gaucho y el olvido conveniente
En la primera parte del Martín Fierro, el gaucho narrador afirma:
“Naides le pida perdones al indio, pues donde dentra / roba y mata cuanto encuentra / y quema las poblaciones.”
Más adelante, expresa un racismo brutal:
“A los blancos hizo Dios, / a los mulatos San Pedro, / a los negros hizo el diablo / para tizón del infierno.”
Aquí no hay ambigüedad: se deshumaniza al indígena y se demoniza a las personas negras. Sin embargo, estos versos se celebran como tradición, mientras otras figuras son canceladas por expresiones similares. ¿Por qué el poema fundacional de la argentinidad queda al margen del juicio moral contemporáneo?
Pensar históricamente, pensar con densidad
La cultura de la cancelación opera con lógica binaria: héroes o villanos, absolución o escarnio. El autor de Facundo, como figura estatal, se convierte en blanco fácil. El gaucho de Hernández, mitificado como voz del oprimido, recibe indulgencia. Pero cancelar sin contexto es anular la historia: es quitarle la densidad de las acciones, ideas y procesos que la atraviesan… y que nos atraviesan. Esa simplificación tiene una doble consecuencia: no solo distorsiona el pasado, también empobrece nuestra capacidad de leer críticamente el presente. Pensar históricamente implica aceptar la complejidad, reconocer las tensiones, y asumir que toda figura pública encarna disputas que no se resuelven con etiquetas. Solo desde esa mirada es posible construir una relación madura con nuestra memoria colectiva.
Fuente de la imagen: https://www.tiempodesanjuan.com/politica/2012/4/2/sarmiento-hernandez-posiciones-sobre-invasion-8287.html


