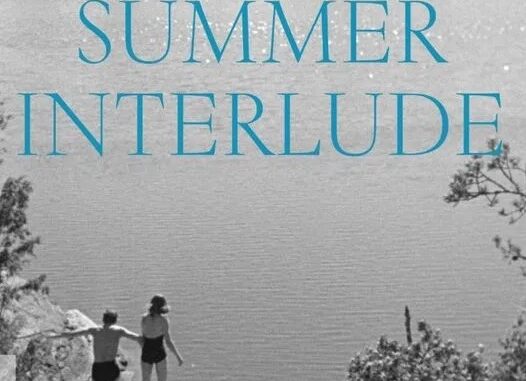
 Por Alejandro Sánchez Moreno* –
Por Alejandro Sánchez Moreno* –
Me encontré a Zulema en el micro. Había dejado la camioneta en el mecánico temprano. Mi sube está bloqueada, Sara me prestó la de ella. Tuve suerte, el 307 vino rápido y estaba bastante vacío, tal vez porque era la madrugada. Me senté atrás y pensé leer hasta bajar. Enseguida dije no, mejor mirar por la ventana. El mismo viaje lo hice un montón de veces. Pasar por los mismos lugares que ya no son los mismos. Faltaban pocas cuadras para bajar, le ofrecí el asiento, pero no quiso. Charlamos un ratito. Me preguntó por los chicos, se acordaba que Sara había cumplido años hace poco. Me dijo que venía de limpiar de la Señora Hilda. Así dice, aunque la señora Hilda ya se murió, y ahora limpia para la hija. Treinta y ocho años, hace que va a esa casa. Antes iba a varias, ahora le quedan dos. Total, si voy a pocas no alcanza, y si voy a muchas tampoco, dice. En una época, cuando era más joven, limpiaba todo lo que podía, a ninguna decía que no. Vendía productos Avon, el depósito estaba en Berisso. Lo poquito que vendía, lo iba a buscar en bicicleta. Zulema tuvo ocho hijos, a un varón, lo encontró ahorcado en la pieza. Se quedó sola, el marido murió una tarde, en un accidente de moto, después del trabajo en la obra. Le pregunté cuántos nietos tenía. Veintitrés, contesta rápido. ¿Y bisnietos? Catorce, quince, dice, después de titubear un instante. ¿Te acordás los nombres?, pregunto. De todos, contestó, sonriendo a medias.
En Netflix hay un documental que se llama La once. Así le dicen en Chile a una merienda reforzada que puede hacer de cena. La filmó una mujer, Maite Alberdi: un grupo de amigas que van por los ochenta años o más, se reúnen, desde que salieron de la escuela, una vez por mes, sin interrupciones, a tomar once. Van rotando de casa, cada encuentro es una ceremonia, los preparativos son especiales. Hay tortas, sándwich, café, té y al final un mistela. Las mesas son hermosas, parecen cuadros de Cezanne. La reunión termina con una foto. La imprimen en tamaño grande y la pegan en un álbum, al pie ponen cuanto llevan de egresadas de la escuela. Hablan de todo sin censura: de la noche de bodas, de las infidelidades de los maridos, de religión, de lesbianismo, de la muerte. ¿Habrá sido siempre así? El número de amigas va mermando. Así dicen ellas: “estamos mermadas”. Alguna murió y otra ya no puede salir. Una compañera de la escuela, que no es de su grupo, pide participar. Está triste porque se quedó sola. El tema se debate. La once siguiente la vemos en el costado de la mesa, tímida y temerosa. Una de las mujeres cuenta que aprobaron su presencia con un voto en contra. En las once juntan plata: están ahorrando para un viaje. Tienen varias propuestas, las leen en voz alta. La Directora casi no filma los cuerpos. Se detiene en las caras, arregladas, preocupadas, peinadas, maquilladas. Sacan un espejo y se vuelven a arreglar. Alguna trae un recuerdo para compartir: una carta de cuarenta años atrás, una foto amarilla. Alguna calla, otra canta. En la última merienda filmada, falta una mujer. Dejó una carta para el grupo. La leen en voz alta. En una parte dice: “¿Acaso voy a desaparecer de tu vida porque no me ves?”

En diagonal 74 y 58 hay un semáforo. Voy por 58 cuando llevo a Sara al trabajo. El semáforo es largo, por eso ahí hay un viejito pidiendo a los autos que esperan. Está vestido con un vaquero azul gastado, una campera muy roja y un gorro de lana. Despacio para en las ventanillas. No alcanza a hablar, hace un gesto con la cara y con las manos. Cuando le hago señas que no, se queda un instante con la mirada fija, inquisitoria Es una mirada que duele y que también me enoja. Muchas veces pienso en ir por otras calles para no encontrármelo, pero me olvido. A veces le doy algo de plata. Ahí bajo la ventanilla y escucho su voz: muchas gracias señor, que tenga buen día.
Mi mecánico se llama Carlos Bazar. Tiene nombre de mecánico. Lo conocí porque llevo al hijo a jugar a Olimpia. Ahí jugaba Eugenio, primero se probó en Fomento, que está al lado. Un flaco, chupado, con el cigarrillo en la mano, le dijo que no. En Olimpia estaba completo el cupo. El entrenador, Claudio, dijo: que se quede, por ahí se gana el puesto. Claudio era de Estudiantes, tenía un perro de policía que se llamaba Mazzoni. Era zurdo, pelado, chueco y serio. Pasaron unas semanas, al final de un entrenamiento, leyeron los nombres de los convocados para el partido del sábado: estaba Eugenio y también Julián, el hijo del mecánico. Carlos empezó de aprendiz en la Peugeot a los catorce años. Lleva casi treinta en el taller propio. Cuando voy cuento los autos: hay más de diez seguro. Me pasa eso que dicen de los médicos, si hay muchos en la sala de espera, seguro es bueno. Tiene dos mecánicos que le ayudan, Federico y Javier. Federico es simpático, Javier parece enojado. A veces me hace alguna broma, una vez le pregunté a él cuanto salía el arreglo, porque Carlitos no estaba, 200.000 pesos, dijo, y quedamos hecho, por un instante me asusté bastante. Llamo por teléfono para ver cómo va el arreglo. Venite, me dice Carlitos, ya está lista. ¿Cuánto te debo?, pregunto. La retiro y al otro día paso a pagarle. Podría pagarle el mismo día, pero me gusta esa confianza mutua. Unas semanas atrás tenía turno. Estacioné y vi que Carlitos se iba en un auto, en el asiento de acompañante. Lo llevaban al médico, estaba jodido, le dolía todo. Esperé unos días y conseguí otro turno. A la tarde, entre al fondo del taller, Carlitos estaba luchando con una herramientas. Se agarraba la espalda en un gesto de dolor. Nos saludamos, le pregunte como andaba, acomodando los hombros se dio vuelta para quedar frente a mí: tenemos fecha de vencimiento, dijo.
Tengo un mensaje en el Whatsaap. Es Federico. Escucho el audio: se cumplen 105 años del nacimiento de Ingmar Bergman. Me dice que va a escribir un artículo y quiere una película para compartir. Me pide: Juventud, divino tesoro.
https://medium.com/@alesanchezmorenolh/la-once-f443131bdc79
*Colaboración para En Provincia.


