
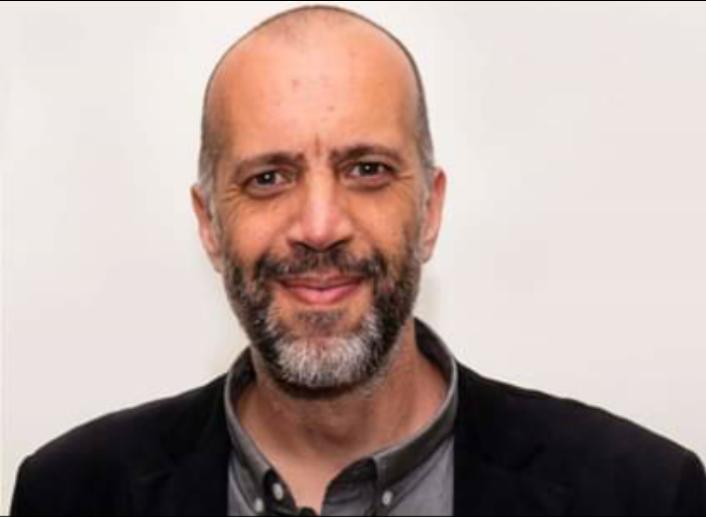 Por Dr. Luis Sujatovich – Docente e investigador Universidad Siglo 21 –
Por Dr. Luis Sujatovich – Docente e investigador Universidad Siglo 21 –
La nueva ecología del aprendizaje trasciende la mera transmisión de datos y la gestión de protocolos. Su esencia radica en intervenir activamente en la construcción de significados, un acto de resistencia en un ecosistema donde la cultura digital y las lógicas mercantiles moldean subjetividades con una potencia inédita, desbordando los marcos educativos tradicionales. Educar, por tanto, implica fisurar la arquitectura discursiva hegemónica para habilitar una mirada crítica que interrogue lo establecido y rechace la complacencia del sentido común.
Lejos de reducirse a la competencia técnica en el uso de herramientas, la relevancia de la docencia contemporánea reside en su capacidad para guiar el ejercicio de la sospecha sistemática. Su rol es fundamental para cultivar el discernimiento entre lo verosímil y lo verdadero, y develar cómo los algoritmos curan, predisponen y condicionan los deseos, las elecciones y los vínculos. La subjetividad ya no se constituye únicamente en el aula; se teje en la intersección de plataformas, narrativas transmedia y consumos culturales que permean la cotidianidad, operando bajo lógicas que la institución escolar debe, urgentemente, aprender a descifrar y contestar.
El aula, que nunca fue un feudo del docente, se redefine hoy como un territorio de encuentro y negociación. No es un espacio de control, sino un campo de fuerza dialéctico donde convergen muy variadas realidades Allí, la práctica docente cobra sentido cuando convierte la rutina en experiencia significativa, transforma el saber estático en diálogo vivo y ensaya metodologías de creación horizontal que subvierten la verticalidad del poder. El aula opera así como una interfaz crítica: un lugar de traducción y fricción entre lo escolar y lo cultural, lo formal y lo informal, lo prescrito y lo posible.
En este territorio híbrido, integrar los consumos culturales de los estudiantes —desde las redes sociales y los videojuegos hasta las ficciones efímeras— no supone una capitulación acrítica ni una subordinación pedagógica. Implica, ante todo, reconocerlos como territorios existenciales desde los cuales los jóvenes habitan el presente. La docencia se potencia cuando convierte estas prácticas en objeto de reflexión crítica, demostrando que lo cotidiano dista de ser banal: es un campo de batalla simbólico donde se disputan identidades y sentidos. Ignorar estos lenguajes no los neutraliza; solo posterga la oportunidad de intervenirlos con estrategias pedagógicas audaces que permitan otras lecturas del mundo y formas de habitar más libres y conscientes.
Para no traicionar su vocación emancipadora, la escuela debe emprender una metamorfosis radical. Su pertinencia futura depende de su coraje para desprenderse de las prácticas heredadas que han agotado su potencia y para abrazar, en su lugar, alternativas pedagógicas que fomenten el pensamiento crítico, la afectividad y la imaginación colectiva. El desafío no es simplemente adaptarse a los nuevos tiempos, sino actuar sobre ellos con voluntad transformadora: disputar sus relatos, tensionar sus axiomas y, sobre todo, construir esferas de experiencia autónomas no dictadas ni por la mercantilización total de la vida ni por la nostalgia de un pasado idealizado.
Fuente de la imagen: https://www.uv.mx/prensa/banner/las-aulas-hibridas-en-la-uv/


