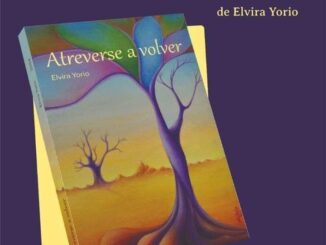Por Guillermo Cavia –
Por Guillermo Cavia –
Cuando nos enteramos, la noticia fue de boca en boca y para el mediodía todos sabían de la pelea en el pueblo. El cura Antonio, el presidente del Club Atlético, el jefe de la estación, la señora de Pelender, Amadeo Martellucci, Pedro Casanella, cada uno de nosotros. Esa tarde la primavera había caído junto al algodón de los álamos plateados, que juntándose en los umbrales de las puertas buscaban inventar una nevada, a pesar del olor a linos y trigos que se abrían al campo. En la plaza “El Progreso” tras la estación del ferrocarril, uno podía encontrarse, al atravesar por las huellitas de tierra, hechas del andar de la gente, con la novedad comentada en el ir y venir a las casas, a la panadería de Félix Rodríguez o la “Marciscana”, que era la ferretería de Mario Sgrilletti.
El Club Atlético Hinojo anunciaba para dentro de tres sábados boxeo en el gimnasio. Así lo decía el afiche en la vidriera del negocio de NeCa. También el cartel pizarrón de dos alas sobre la vereda del club. Estaba en las tiendas Adelmo y Anahí. En los almacenes que había en cada cuadra de la calle 8, “La Marianita”, el de Anselmo y el de Crespo. En la carnicería Pagouape. En las bicicleterías de “Calipi” Braim y en la de Fischer. En la puerta de madera de la Usina. En la carnicería de Ford. En las veterinarias de Ayçaguer y en la “Santa Anatolia”, de Bichino Pagella. En la Unión telefónica. En la Estación de Servicio de Gerardo. En la base de la torre, frente el kiosco de Pedro. En todos lados se anunciaba “Una noche de cuatro peleas en el Club Atlético Hinojo”. Así decía cada cartel en letras de molde, que había hecho con creatividad, Carlitos Giacomaso. Pero de esos combates, para el pueblo, el primero era el más relevante. Los avisos divulgaba el enfrentamiento entre Carlos Juan Mercado, azuleño, de 23 años, versus el Negro Tamborín, hinojense, de 25 años.

No sé cuánta gente sabría desde qué lugar había llegado Tamborín a Hinojo. Pero todos conocíamos sus dotes de boxeador. Había mencionado que el ring de boxeo era parte de su vida. Que desde su adolescencia había participado en cuanta pelea callejera se le presentó. Era moreno y por eso lo del “negro Tamborín”. Solía usar la ropa ceñida para dar gala de su fibrosa musculatura, en su cuerpo de 63 kilogramos y, metro sesenta de estatura. Siempre tenía una sonrisa dibujada debajo de una nariz pequeña, casi repinada, que distaba bastante de las narices de los boxeadores experimentados.
El buen tiempo de ese mes se apoderó de Hinojo, completando todos los espacios de verdes y llenando de resinas los pinos de la plaza principal. Donde el aromo se hacía tan bello que podía sentirse su fragancia desde la vereda de la delegación municipal. Incluso fusionarse entre los hierros de la tornería Bergallo. En el brillo de esas tardes fue haciéndose grande la ilusión de ver a Tamborín en acción. Más aún esperar el momento en que elevaría los guantes al cielo, repitiéndose la escena tantas veces hasta poder alcanzar el sueño de hacerlo, apuntando el mismísimo cielo raso del Luna Park en la Capital Federal.
Sabíamos que todos los días a las 18:00 horas Tamborín salía a correr. Trotaba la calle 10 hasta la Escuela 11. Luego doblaba para bajar por la calle 8 hasta cruzar las primeras vías y desde ahí completar más de cuatro kilómetros. Al pasar la gente lo alentaba diciéndole: “¡Fuerza negro!” “¡Vamos a demostrar quienes somos lo de Hinojo carajo!” Corría como el viento de noviembre y los chicos como barriletes lo perseguíamos en bicicletas minis, haciendo volar las cintas de plástico, que colgaban de las manoplas, había de colores azul y amarillo, blanco y verde, rojo y blanco. Todo el recorrido con él hasta el final, en la playa de maniobras del ferrocarril, donde lo aguardaba una rutina de ejercicios y golpes a una bolsa improvisada que colgaba desde lo más alto, atada a la viga de un galpón. Los ferroviarios también se acercaban al entrenamiento. El vasco, el Conde, Scabuzzo, García, Fernández, todos eran testigos de un momento que creíamos histórico.
En esos días y motivados por la pelea que se acercaba, los recreos en la escuela se llenaron de peleas. Un round tras otro, hasta que sonaba la campana o terminaba en dirección. Todos personifican a Tamborín. Claramente nadie quería ser Mercado, el joven de la localidad de Azul. Aunque en aquellos enfrentamientos de recreos, Tamborín peleó imaginariamente con varios Carlos Monzón. ¡Porque personificar a Monzón, era otra cosa!
Bajo la luz mágica de aquellos días, el tercer sábado llegó y después del atardecer se llenó el cielo de estrellas infinitas. Todas, absolutamente todas las localidades vendidas. El gimnasio del Club se mostró maravilloso ante las miradas de los que por primera vez veíamos un ring. Había sido armado en la mañana. Antonio Colella, delegado municipal, había conseguido que un camión de la municipalidad de Olavarría trajera gran cantidad de tablas, andamiaje y cuerdas para confeccionar el cuadrilátero. Esa noche dentro del gimnasio las luces como linternas caían de lleno en la lona, que hacía impactante el escenario. A su vez la gente fue invadiendo cada lugar, mientras que el humo mezcla de tabaco y carbón, completó un ambiente especial a la noche del boxeo.
El público era muy variado. No todos se conocían, porque había gente de Azul, Olavarría y de las localidades cercanas a Hinojo. “El Gallego” De La Quintana, había estado trabajando en la organización del evento. Decía que hacía tiempo no se veía una demanda semejante a la de esa noche. Hasta los gauchos reticentes a espectáculos masivos, estaban con sus mejores prendas. Las bombachas pinzadas, impecables, metidas por adentro de la caña de botas de cuero lustrosas. Los pañuelos de seda anudados delante del cuello, cruzados por un broche de metal. La rastra adornada con monedas de oro, plata y medallas. Algunos con Sombrero de copa ancha. Otros con la boina que combinaba el color de la camisa lisa, blanca o negra. Todos allí, bajo ese flujo conmocionante que se apoderaba de las almas. Una oleada única que los dejaba a todos en un exacto lugar, con la misma música, con igual sentir, como partes de un solo sueño.
“Señoras y señores –se escuchó una voz que retumbó con gran eco y cortó la ovación ensordecedora hacia Tamborín. – En la primer gran pelea de esta noche y a doce rounds –prosiguió- se enfrentaran Juan Aníbal Mercado, de la localidad de Azul, 23 años, 62 kilogramos, 1,62 de estatura. Versus el “Negro” Tamborín, vecino de esta querida localidad, 25 años, 63 kilogramos, 1,60 de estatura”.
El hombre parado a mitad del ring, de meticuloso esmoquin negro, continuaba con la presentación, mientras los dos boxeadores atravesaban el pasillo hacia el escenario, en medio de dos filas de sillas repletas de gente. La silbatina para el joven de Azul bramó en el techo de zinc del gimnasio. Se sintió en toda la calle 8. Llegó hasta las casas tras la Escuela 11, recorrió todas las veredas. Retumbó en las paredes del Club Ferroviario en la Avenida 14. En el Club Unión tras las vías del ferrocarril. Rozó la Escuela 31 y el hospital. Hasta disparar por la calle de tierra que va hacia Azul y perderse más allá de la casa de los Smith.
La ovación a Tamborín rugió en el gimnasio. Erizó la piel de los presentes. Se hizo sentir gigante en cada sitio del pueblo. En el taller de Vicente Tambucci y en todas las paredes. En los caminos. En los cerros cercanos. En la emoción de todos los que esa noche peleábamos. ¡Porque era una pelea de todos! Ahí estaba Tamborín, bajo su capa de color oro a punto de cruzar guantes. El sueño y la esperanza buscando los arcanos del tiempo, para que todos nos pudiéramos proyectar, porque sentíamos en las manos el calor y las ataduras de los guantes negros de Tamborín. Experimentábamos adrenalina en el cuerpo, siguiendo cada movimiento previo a la pelea. Cada paso, cada salto, cada situación, buscando la simbiosis del momento en el preciso instante en que nos movíamos también, preparándonos para dar nuestra gran pelea, ayudando y golpeando con el alma.
Mercado y Tamborín estaban en sus rincones. El comienzo de la pelea era inminente. Las charlas técnicas. Los momentos previos. Todo era propio en cada espectador. ¡Tamborín! ¡Tamborín! ¡Tamborín! Era el grito vociferado que ensanchaba las paredes del club y hacía sacudir las chapas sobre las cabreadas. Tamborín lo sabía y en sus ojos negros como la noche tenía un sueño casi cumplido. ¡Estaba allí! ¡Con todos nosotros! Cruzado con la pasión de esos instantes que se reconocen únicos. Apenas si mirábamos los guantes rojos de Mercado, que parecía solo una visión, de alguien que en verdad no existía. Que quizás ni nos dimos cuenta que allí también estaba. Como una proyección sobrevino el saludo final de los deportistas. El juez dio las instrucciones del encuentro, sonó la campana y el primer round estaba en juego. El gimnasio bramaba acompañando con un solo grito que estremecía.
Caminaron los boxeadores en el ring. Hubo algunos golpes al aire. Se estudiaron 20 segundos, tal vez 40, no lo recuerdo. Pero fue poco el lapso. Los segundos tienen esa forma precisa de decirnos el tiempo según dónde nos encontremos. Para el que espera pueden ser eternos, pero para el que no desea que pasen, son efímeros. En ese espacio, bajo esos instantes, no sé cuándo, ni siquiera cómo, pero el azuleño Mercado sacó un gancho de izquierda que pegó de lleno en el mentón de Tamborín. Casi como un rayo sin luz. Cual una centella roja del color del guante que nos inmovilizó a todos. Porque nos dolió a todos. Tamborín cayó y rebotó en la lona una sola vez, para no volver a levantarse.
Del libro “Hinojo Entre Cuentos”.